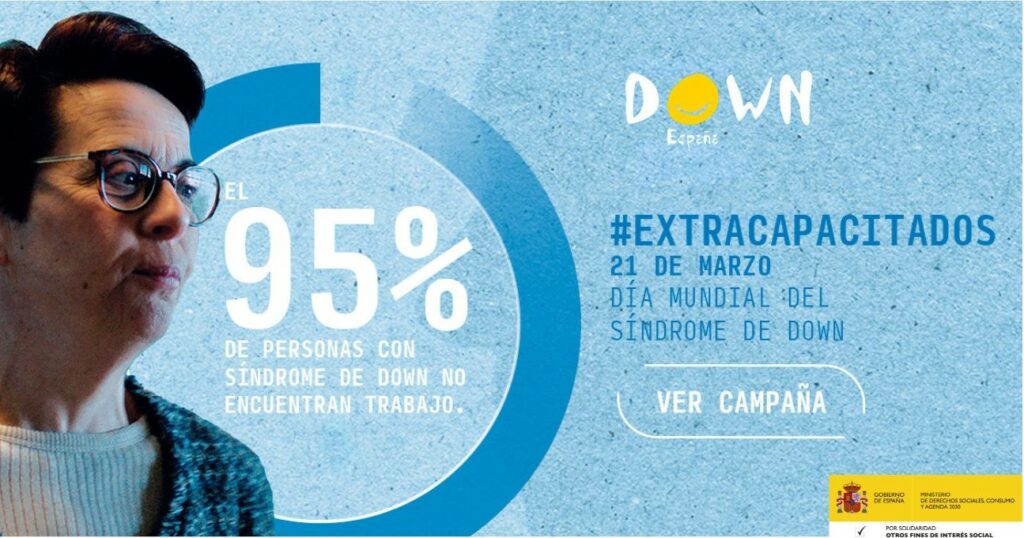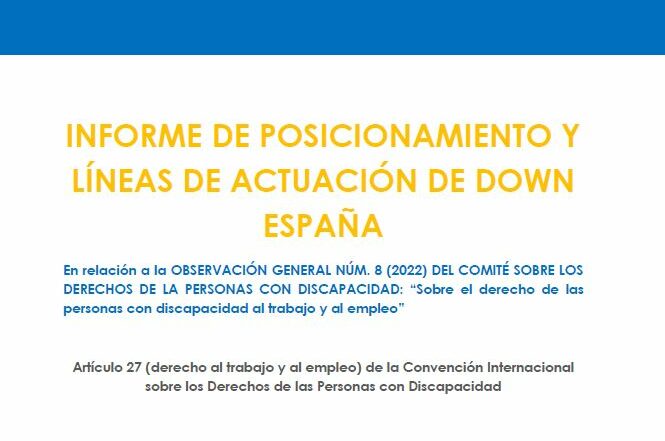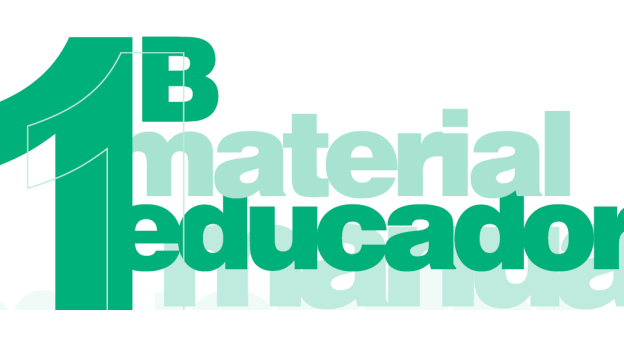«Nadie me dio la enhorabuena por mi hijo»

 Pepa J. Calero es especialista en enfermería obstétrica ginecológica y licenciada en Psicología. Trabaja como matrona desde hace años en un centro hospitalario de Andalucía. Es precisamente el desarrollo de su profesión el que la ha llevado a conocer profundamente las sensaciones que envuelven a los padres durante y tras el esperado nacimiento de sus hijos.
Pepa J. Calero es especialista en enfermería obstétrica ginecológica y licenciada en Psicología. Trabaja como matrona desde hace años en un centro hospitalario de Andalucía. Es precisamente el desarrollo de su profesión el que la ha llevado a conocer profundamente las sensaciones que envuelven a los padres durante y tras el esperado nacimiento de sus hijos.
Por eso este testimonio de Pepa, publicado en el periódico Huffington Post bajo el título ‘Nadie me dio la enhorabuena por mi hijo‘ tiene una gran relevancia. Un texto impactante y muy clarificador tanto para padres como para profesionales de la salud. Lo reproducimos a continuación, con nuestro sincero agradecimiento a la autora:
Hace años, un grupo de compañeras asistíamos a unas jornadas en el hospital. Cuando le tocó el turno a una ponente, se quedó mirándonos y dijo: «Antes de comenzar, y aprovechando que hoy están aquí un grupo de matronas, quiero decirles lo mal que lo hicieron conmigo. Cuando nació mi hijo, nadie -y repitió la palabra nadie-, me dio la enhorabuena por ser madre, por tener un bebé precioso. Mi hijo es lo mejor que me ha pasado en la vida y no recibí felicitación alguna cuando llegó a este mundo. Lo siento, es algo que siempre llevaré clavado en el corazón«.
Nunca lo olvidé, mis compañeras tampoco. Esa mujer estaba en lo cierto. Nadie felicita a unos padres que acaban de tener un hijo con síndrome de Down. No solo ignoramos el hecho de que acaban de ser madre y padre, sino que son tratados como si se les viniera encima el mayor drama de sus vidas, como si comenzara un duelo. Nuestro silencio, cómplice, los deja a la intemperie de esa desolación e incredulidad que les cae como un alud de hielo.
He vuelto a esta historia a raíz de un caso que hemos tenido en el hospital hace unos meses. En cuanto lo supe, fui a verlos. El bebé dormía en neonatología por un problema de deglución; mientras sus padres, solos en la habitación, trenzaban a dos bandas la pena y el desconsuelo de un mundo que se les venía abajo.
Recuerdo el dolor, o mejor dicho, el desconcierto y la tristeza que reflejaban el rostro de esas personas. Él, sentado en un sillón con la mirada perdida; ella en la cama, callada. Su hijo, un precioso bebé de 3.200 gramos no estaba con ellos. Qué tristeza. Pero lo que más dolía era esa noticia que les había partido el alma; tenían un hijo con síndrome de Down. A pesar de la amniocentesis negativa, a pesar de la exactitud de la ciencia, a pesar de los pesares, su pequeño era y sería para siempre un ser diferente, un ser muy especial.
Una madre, Caroline White, relata su experiencia:
«Mis recuerdos de cómo me enteré de que mi hijo tenía síndrome de Down, cuando apenas tenía un día de vida, son muy vagos y borrosos. Estaba devastada. Mi mente entró en una espiral de miedo sobre el futuro que nos caería encima y me imaginé una vida de exclusión e incapacidad, de marginaciones, de miradas inapropiadas y de sentirme diferente.Por un tiempo pensé que el dolor nunca se iría. En ese entonces, mi hijo no solo tenía síndrome de Down: era síndrome de Down. Yo misma lo encasillé en una categoría que responde a estereotipos anticuados y fallé en la misión de entender que en realidad era solo, y ante todo, un bebé. Mi bebé: Seb«.
Y allí estaban estos padres, desamparados. Como si de pronto todo el horizonte alegre y florido que portaba el hijo se hubiera trasformado en un cielo lleno de nubes, grises, cargadas de tormentas. La palabra que mejor los definía era desolación. Aún estaban con los pies en el cielo, esperando quizás un milagro, esperando la confirmación, esperando saber el dichoso grado.
Y entonces lo hice. Les di la enhorabuena. Acababan de ser padres de un bebé y, como suelo hacer con todos los padres, yo les entregaba mi más sincera felicitación. Ambos me miraron fijamente tratando de entender. Les conté la historia de aquella madre en aquellas jornadas de padres con niños especiales. Les conté que ese pequeño llegaba a sus vidas como una bendición. Solamente era un bebé único, singular; un niño que precisaría unos cuidados concretos, otro entusiasmo, otra forma de crianza.
Lo querrán igual o más que su otro hijo. La fragilidad del pequeño, su candidez, su eterna inocencia sacará lo mejor de cada uno e incluso desarrollarán una sensibilidad y una ternura hacia él que ni siquiera ellos saben que poseen. Serán más fuertes, más grandes. Serán, inevitablemente, más sabios.
Pensé en su hijo y en esa frase de El Principito: «Cuando te hayas consolado (siempre se consuela uno), estarás contento de haberme conocido».
Les hablé de otros padres a los que he escuchado hablar sobre la alegría, sentido y profundidad que un niño de esas características les dio a sus vidas. Cuidar del más débil los hizo crecer. También les hablé de la presión social y de lo bueno que sería que contactaran con asociaciones lo antes posible.
Los padres que tienen a un niño con síndrome de Down afirman que sus otros hijos han cambiado. Tener que cuidar, jugar, convivir con un hermanito distinto los lleva a ser más responsables, más maduros, más solidarios, más tolerantes, más generosos.
Un padre y periodista, Francisco Rodríguez Criado, escribió un libro (El diario Down) sobre sus vivencias cuando tuvo a su hijo:
«Descubrí la bondad de un niño que se cae de morros, sangra por la nariz y sigue sonriéndome pese a lo boludo que soy (pura estampa del perdón más generoso). Descubrí -tratando de perdonarme a mí mismo- la amarga sensación de haber traicionado a un hijo en los dos o tres primeros días de su existencia, cuando yo era incapaz de bajar al nido solo, como si en aquella cuna no estuviera el ser más dulce del mundo sino mis peores fantasmas. Descubrí el sufrimiento, que es consustancial a todo ser humano, sin excepción, mientras operaban a mi hijo a corazón abierto; y el alivio inexpresable de escuchar que todo había ido bien. Pero también descubrí que la paternidad ha sido para mí una experiencia tan dura como hermosa. Descubrí que el síndrome de Down no son más que tres palabras huecas, que mi hijo no sufre más ni menos que cualquier otro niño, que disfruta como un loco en el parque o tirándole del rabo a su perra Betty, y que su risa suena aún más viva y brillante que la de su hermano Mario, el pequeño y terrible Mario, que llegó sin avisar solo unos pocos meses después, con los cromosomas habituales, y que también descubrirá un día en Francisco al mejor hermano del mundo.En definitiva, aprendí a querer a mi hijo por la escritura. Y he aprendido a ver el mundo con los preciosos ojos azules de mi Francisco. Cuando los ojos azules de Francisco me miran fijamente, solo ven a un padre borroso y algo marchito; pero cuando yo lo miro a él -y no es pasión ciega-, veo a un pequeño gran arquitecto dispuesto a levantar un muro indestructible. Un muro contra la adversidad, contra el miedo, contra la desazón«.
Aquella tarde, cuando salí de la habitación, tomé aire y me detuve. El corazón me latía fuerte. En el fondo deseaba no haber tenido que hacerlo. Creo que mis palabras abrieron un camino a esos padres por el que transitar hasta restablecer la paz y la fortaleza que precisaban. Tenían otro hijo. Un niño maravilloso que preguntaba por el hermano. Se les veía serenos, sensatos, sabios.
¿Qué hacer en estos casos?
Mostrar a los padres la parte bella de la situación. Siempre la hay. Tagore decía: «Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas».
Tratarlos como a todos los padres. Felicitarlos, darles la enhorabuena. Han tenido un hijo. Un hijo muy especial.
Ofrecer ayudas de webs, asociaciones. Nadie podrá guiarlos, asesorarles tan bien como otros padres en su misma situación.
Es decir, hacer lo que ellos esperan, lo que precisan. Escucharlos, nada más y nada menos. Solo escuchando a las personas, los auténticos expertos sabremos cuáles son sus deseos y necesidades. Por un momento, detener el tiempo, abrazarlos y permanecer al lado de esos padres que al principio se sienten tan desolados.
Después de todo, es una cuestión de amor. Es la opinión de las personas que conviven con un ser diferente. Ya lo dijo la poeta Dulce María Loynaz: «Amor es desenredar marañas de caminos en la tiniebla: ¡amor es ser camino y ser escala!».